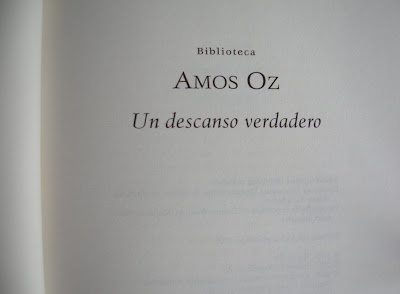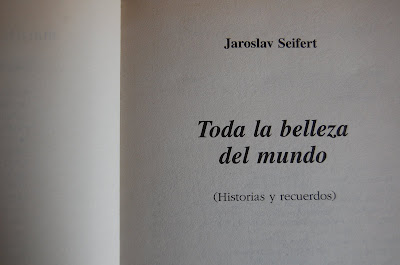
 A medida que los años van calando en mi cuerpo y en mi alma (sobre todo en mi alma) me pregunto por qué a lo largo de mi vida he desperdiciado tantos instantes que prometían, a priori, una inmensa felicidad y belleza. Sólo mucho tiempo después, cuando ya sólo quedaba el difuminado eco del pasado, he sido capaz de saborear los jirones que han logrado sobrevivir, arrepintiéndome por no haber sabido abarcar en su momento todo lo que me ofrecían, a sabiendas de que aquellas épocas no regresarán.
A medida que los años van calando en mi cuerpo y en mi alma (sobre todo en mi alma) me pregunto por qué a lo largo de mi vida he desperdiciado tantos instantes que prometían, a priori, una inmensa felicidad y belleza. Sólo mucho tiempo después, cuando ya sólo quedaba el difuminado eco del pasado, he sido capaz de saborear los jirones que han logrado sobrevivir, arrepintiéndome por no haber sabido abarcar en su momento todo lo que me ofrecían, a sabiendas de que aquellas épocas no regresarán.La vida de Jaroslav Seifert tiene como puerto de salida y de llegada la contradictoria ciudad de Praga. Y utilizo el término contracción para manifestar que en ella se une lo bello y lo feo, lo sublime y lo grotesco, tal y como el propio autor nos lo va dejando entrever en sus escritos. Nació en 1901 y falleció en 1986, por lo que fue un verdadero testigo de los sinsabores y sinsentidos del siglo que hace poco dejamos atrás. Aunque su obra se compone esencialmente de extraordinarios poemarios, unos años antes de su muerte nos dejó su maravilloso libro autobiográfico Toda la belleza del mundo.
Al igual que lo hiciera Ernest Hemingway en su París era una fiesta o Elias Canetti en sus diversos volúmenes de memorias, Jaroslav Seifert nos presenta sus recuerdos de un modo que se asemeja a los anteriores en su composición fragmentaria y anecdótica. Contemplando ahora los nombres que acabo de citar me doy cuenta de que se trata de tres autores laureados con el Nobel de Literatura. Y ciertamente algo común (aparte del premio) los une: un despliegue de fuerza descomunal, de superación de adversidades en pos de un logro, de la consecución de una obra sólida y original.
No espere hallar el lector en esta obra un compendio de anécdotas alegres y hermosas. Todo lo contrario, nos hayamos ante un relato donde prima la añoranza y la pérdida. Sin embargo, en medio de esa melancolía, de ese deambular de fantasmas que tratan de sobrevivir en el recuerdo de las páginas del libro, aparece milagrosamente un destello de belleza. A veces, como nos suele ocurrir a la mayoría de las personas, cuando miramos atrás, algunos hechos aislados que creíamos olvidados resurgen ante nosotros de una manera tan vívida y contundente que despiertan en nuestro ánimo un sentimiento que se asemeja a la alegría. Y al contemplar con nostalgia ciertos acontecimientos, ciertos escenarios, ciertas voces pasadas, no podemos más que reprimir una expresión que brota de nuestro propio corazón y que grita “¡qué bello fue aquel instante!”, porque es en ese preciso momento cuando entendemos realmente el sentido y el valor de nuestro paso por la vida.
Toda la belleza del mundo de Jaroslav Seifert es un libro que seguramente no encontraréis en las librerías. Se publicó hace años y no ha vuelto a reeditarse recientemente. No obstante, puede conseguirse fácilmente y a precios muy asequibles en las librerías de viejo. El ejemplar que con mucho cariño conservo lo adquirí en una librería de Madrid a través de Internet (librosalcana.com) a la que suelo recurrir con bastante frecuencia cuando el mercado editorial me impide llegar a los autores que realmente amo y que injustamente relegaron al olvido.